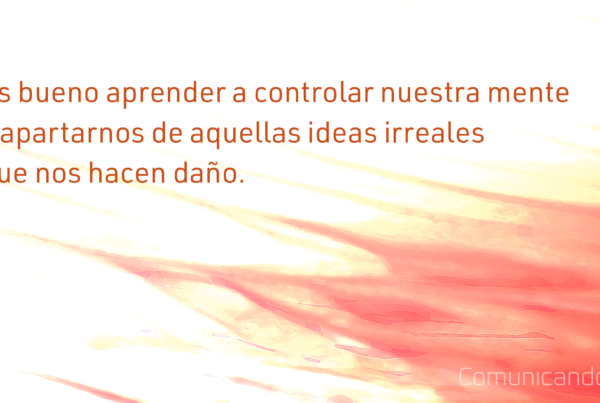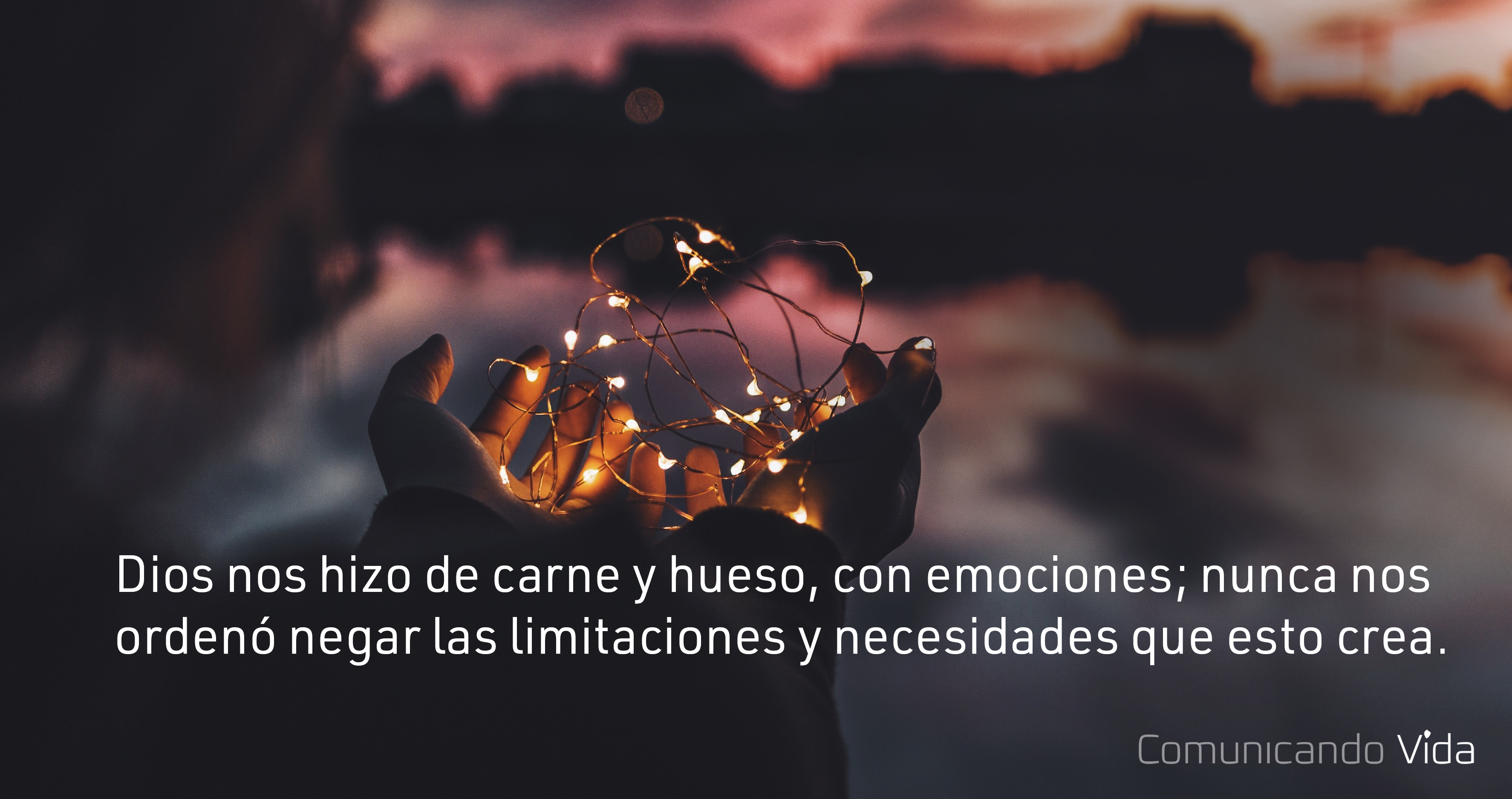
Cuando tenía que amarme a mí misma no lo hacía. Sabía que para cuidarme era importante comer bien y hacer ejercicio. Sabía también que para crecer espiritualmente tenía que pasar tiempo con Dios. Hacía ambas cosas con diligencia porque soy una persona muy disciplinada.
Pero entonces empecé a derrumbarme. Mi salud física se deterioró. Mi salud espiritual seguía firme; de hecho, pase aún más tiempo leyendo la Biblia y orando porque no sabía qué más hacer. El ministerio iba muy bien, pero interiormente estaba hecha un desastre. Estaba abrumada, tenía preguntas sin respuestas y necesidades insatisfechas. Muchas veces lloraba hasta dormirme.
No sabía qué, pero sabía que me faltaba algo. Dios no me contestaba, así que empecé a creer que mi necesidad no era necesaria. Me recordaba a mí misma que “Dios es mi todo. No necesito nada sino a Él. Soy egoísta y necesitada. Simplemente tengo que depender y confiar en el poder de Dios y superaré esto”. Eso es lo que había escuchado toda la vida, y se convirtió en mi mantra.
Me costaba dormir y muchas veces me despertaba a las tres o las cuatro de la mañana. En esos casos leía la Biblia un par de horas antes de dormir un rato más. Dios me enseñó mucho en aquel tiempo, pero no me “curó”. Me costaba caminar y respirar; parecía que me habían quitado toda la energía. El director de mi misión me mandó a volver a Estados Unidos para buscar una solución.
Fue entonces cuando, muy despacio, empecé a aprender lo que era realmente el cuidado de uno mismo. Aprendí que como humanos tenemos necesidades emocionales y físicas muy reales y válidas. Necesidades que no se satisfacen simplemente con leer la Biblia. No somos solo espíritu. Dios nos hizo de carne y hueso, con emociones; nunca nos ordenó negar las limitaciones y necesidades que esto crea. Tampoco sabía que la salud emocional era algo que tuviera que tener en cuenta o cuidar.
Estaba emocionalmente enferma, y esa era la pieza que faltaba; era lo que necesitaba. A medida que empecé a amarme y a cuidarme a mí misma, mi salud física volvió. El armazón sobre el que se sostenía mi fe fue hecho pedazos y reconstruido de mejor manera. Encontré equilibrio en cómo veía a Dios y cómo me trataba a mí misma y a otros.
Ahora puedo decir que sí me amo. Puedo verlo en cómo me cuido: espiritual, física, y emocionalmente. He aprendido a controlar mis pensamientos, pedir ayuda, poner límites sanos y ser consciente de cuándo estoy pasando por un tiempo difícil. Todavía estoy aprendiendo a encontrar equilibrio entre mis responsabilidades y dejar las cosas que no puedo controlar. Aún me cuesta no preocuparme de lo que piensan los demás sobre mí. Pero después de tantos años sin voz, estoy aprendiendo a levantar mi voz para buscar la justicia para mí misma y para otros.
¿Y tú? ¿Cómo te estás amando hoy?